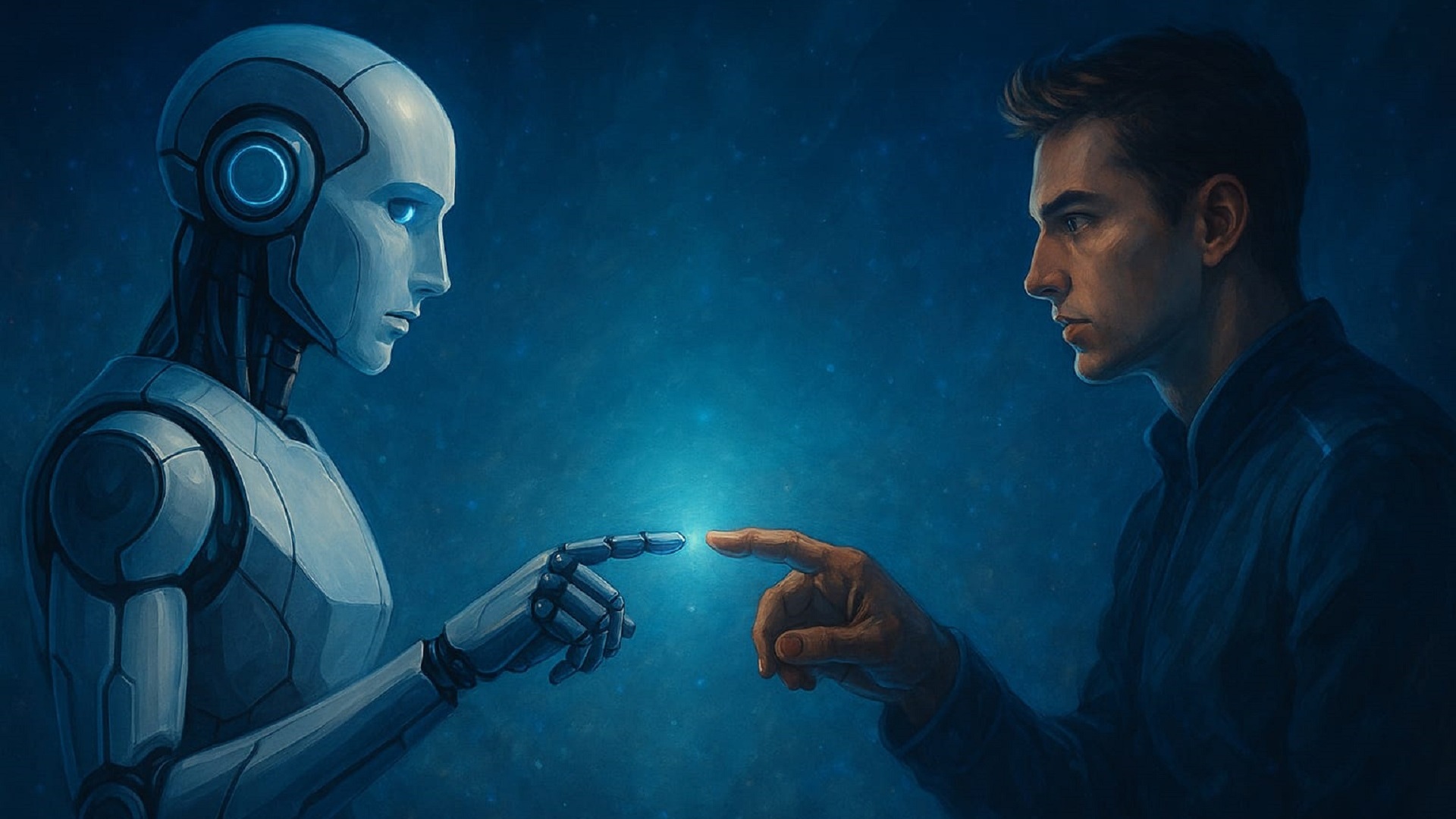Los enemigos de la inteligencia artificial en la educación mexicana
Los enemigos de la inteligencia artificial en la educación mexicana
La educación mexicana, marcada por desigualdades históricas y profundas, se encuentra hoy ante la disyuntiva.
La educación mexicana, marcada por desigualdades históricas y profundas, se encuentra hoy ante la disyuntiva.
Hablar de inteligencia artificial en la educación mexicana no es un ejercicio futurista: es enfrentar uno de los debates más urgentes sobre el presente y el porvenir de la enseñanza. Herramientas como ChatGPT no solo representan una novedad tecnológica, sino un desafío profundo a la manera en que concebimos el aprendizaje, el papel del maestro y el acceso al conocimiento. Como bien señaló Calestous Juma en su obra Innovation and Its Enemies, cada innovación enfrenta resistencias que surgen de intereses, miedos y estructuras que se sienten amenazadas por el cambio.
La educación mexicana, marcada por desigualdades históricas y profundas, se encuentra hoy ante la disyuntiva de aprovechar la inteligencia artificial como motor de transformación o de rechazarla por temor a lo desconocido. La primera reacción suele ser la desconfianza: se dice que ChatGPT sustituirá a los maestros, que fomentará el plagio, que empobrecerá el pensamiento crítico. Son argumentos que reflejan lo que Juma llamaba la narrativa del “peligro moral” de la innovación, esa tendencia a ver en lo nuevo una amenaza antes que una oportunidad.
Pero la verdadera amenaza no es la tecnología en sí, sino los enemigos que frenan su integración con sentido. El primero de ellos es la inercia institucional: escuelas atrapadas en planes de estudio rígidos y métodos de enseñanza memorísticos que dejan poco espacio para experimentar con herramientas digitales. Mientras el mundo discute sobre educación híbrida y tutorías personalizadas con inteligencia artificial, gran parte del sistema mexicano sigue evaluando la repetición y castigando la creatividad.
El segundo enemigo es el de los intereses creados. Como advertía Juma, toda innovación erosiona viejas estructuras de poder. En el caso mexicano, se trata de editoriales que ven en riesgo sus monopolios de libros de texto, de instituciones privadas que temen perder su modelo de negocio, y de burocracias educativas que recelan de tecnologías que democratizan el acceso al conocimiento. ChatGPT, al brindar información y análisis de manera inmediata, rompe la lógica del privilegio y amenaza con redistribuir el poder del saber.
El tercer enemigo es el miedo cultural al cambio. Persisten visiones que conciben a la inteligencia artificial como enemiga del maestro o como amenaza para la calidad del aprendizaje. Se teme que “los alumnos ya no piensen por sí mismos” cuando en realidad la oportunidad está en usar la tecnología para detonar la reflexión crítica, la creatividad y el aprendizaje autónomo. Como recordaba Juma, el rechazo social a la innovación no siempre nace de razones objetivas, sino de la ansiedad que genera lo desconocido.
A estos enemigos se suma una dificultad propia del contexto mexicano: la desigualdad digital. No basta con hablar de ChatGPT si millones de estudiantes en comunidades rurales no tienen acceso a internet, electricidad confiable o dispositivos adecuados. La innovación tecnológica, si no se acompaña de políticas públicas robustas, corre el riesgo de convertirse en un privilegio para unos cuantos y en una nueva forma de exclusión para los más pobres.
La pregunta de fondo es si México será capaz de superar estos enemigos y transformar la inteligencia artificial en una herramienta de inclusión, pertinencia y calidad. ChatGPT puede ayudar a personalizar el aprendizaje, a fortalecer habilidades de escritura y análisis, a traducir contenidos a lenguas originarias, a nivelar brechas educativas. Pero para lograrlo se necesita voluntad política, formación docente, inversión en infraestructura y, sobre todo, una visión pedagógica que coloque a la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Cuando se discute el papel de la inteligencia artificial en la educación, no hablamos solo de innovación tecnológica: hablamos de la capacidad del país para ampliar oportunidades reales de aprendizaje. Rechazarla sería repetir el ciclo que Juma describió en la historia de muchas innovaciones: sociedades que se aferran al pasado y terminan rezagadas. Integrarla críticamente, en cambio, es abrir horizontes para que los estudiantes mexicanos desarrollen capacidades que les permitan elegir y construir la vida que valoran.
Aquí emerge también una responsabilidad ineludible: quienes dirigen las instituciones educativas no solo deciden sobre presupuestos o programas, sino sobre el rumbo del país frente a la disrupción tecnológica. Cargan con un triple compromiso. Un compromiso social, porque de su apertura depende que la inteligencia artificial llegue a todos y no solo a unos cuantos; un compromiso moral, porque no hay deber mayor que garantizar una educación pertinente y justa; y un compromiso personal, porque cada omisión en este terreno dejará huella en la vida de millones de niñas y jóvenes que esperan que la innovación sea la llave hacia un futuro más libre, más digno y más humano.
Importante
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión
y no necesariamente reflejan la postura editorial de Oaxaca Informa.